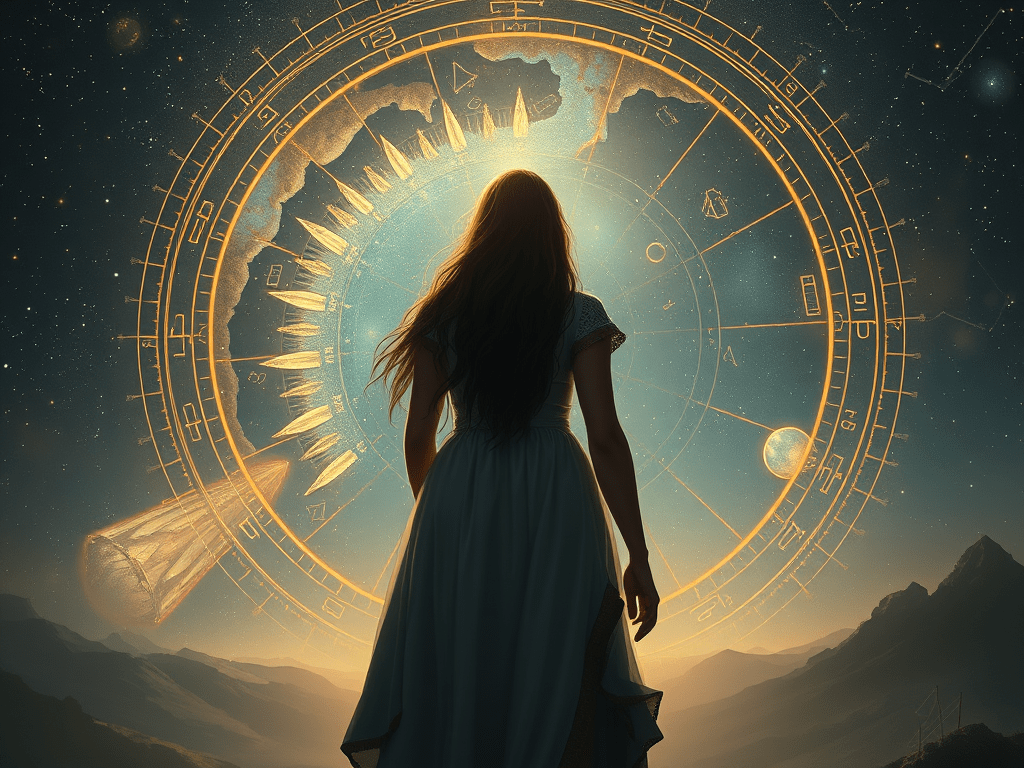Así fue. Así ocurrió. Así me lo contaron: Las noches en Vejer de la Frontera eran un océano de sombras y murmullos. Lucía, astrónoma de día y estudiosa de la astrología egipcia de noche, contemplaba el cielo desde la torre de su casa. La brisa salina del Atlántico apenas lograba apartar de su mente las preguntas que la atormentaban: el Zodíaco de Dendera, un antiguo mapa celestial grabado en piedra, contenía un secreto que solo ella parecía intuir.

Aquella noche, el cosmos se confabuló. Los planetas adoptaron una alineación imposible y el aire vibró con una energía extraña. De pronto, el mundo se deformó y una negrura voraz la engulló.

Despertó en el Templo de Hathor, en Dendera. No hubo transición: un instante en su torre, el siguiente en aquel recinto iluminado por antorchas. Un susurro lejano se filtraba entre las columnas grabadas con jeroglíficos. Una mujer de mirada antigua la contemplaba con severidad.
—Has cruzado el umbral —dijo la sacerdotisa, envuelta en telas de lino que parecían respirar—. El cielo te ha llamado, y el tiempo se ha roto para ti.

Lucía, incapaz de hablar, asintió con un nudo en la garganta. Sabía su nombre antes de que la desconocida lo pronunciara: Nefertari, guardiana del Zodíaco. La mujer alzó una mano y, como un manto oscuro, el conocimiento cayó sobre Lucía.
El Zodíaco de Dendera no era un simple mapa astronómico. Era una llave, una puerta hacia lo inconcebible. Algo había despertado.

—El talismán —susurró Nefertari—. Ha estado dormido en vuestras tierras durante siglos, pero el tiempo ha comenzado a resquebrajarse. Debemos encontrarlo antes de que sea demasiado tarde.
Lucía supo que la clave yacía en la provincia de Cádiz. Baelo Claudia, Sancti Petri, los caminos que serpenteaban entre las ruinas y el mar se entrelazaban con la memoria ancestral.

Pero no estaban solas en su búsqueda. Algo las acechaba.
El tiempo, ahora maleable y cruel, las arrastró de vuelta al presente. Vejer se alzaba en la madrugada como un espectro blanco. Nefertari, inalterada por los siglos, estaba junto a ella. Las piedras del pasado resonaban en el presente, y el aire estaba cargado de presencias.

Cada paso que daban les revelaba que la historia no era lo que creían. El talismán no solo concedía deseos. Era una grieta en la realidad, un portal que comunicaba lo sagrado y lo prohibido.

El monasterio de Santa María de la Victoria esperaba al final del camino. Bajo una losa olvidada, hallaron la clave: un fragmento del cielo esculpido en piedra negra, irradiando un frío que erizaba la piel.

Lucía sintió cómo su mente se desdoblaba. Podía ver a través del tiempo: cadáveres de estrellas cayendo sobre la Tierra, sacerdotes murmurando plegarias en lenguas extintas. Y en medio de todo, el talismán, palpitante como un corazón latiendo en las sombras.
—Debes decidir —dijo Nefertari—. Sellar la grieta o abrir la puerta por completo.
Lucía sintió el peso del infinito sobre sus hombros. Respiró hondo.
Y el universo contuvo el aliento.

De pronto, un sonido gutural emergió de la penumbra. Algo más estaba con ellas en el monasterio. Las sombras parecieron moverse con voluntad propia. Nefertari susurró palabras en un idioma que Lucía apenas podía comprender.
—No estamos solas —murmuró la sacerdotisa.

Lucía apretó el talismán contra su pecho. La piedra ardía y escarchaba al mismo tiempo. El aire se volvió denso, como si la realidad se resquebrajara.
De las sombras emergieron figuras, guardianes o condenados por el talismán. Su presencia susurraba historias de épocas olvidadas.
—No deben cruzar —dijo Nefertari—. Si lo hacen, el mundo que conoces dejará de existir.

Lucía cerró los ojos y dejó que el instinto la guiara. Con un último esfuerzo, elevó el talismán y susurró la palabra que Nefertari le había enseñado.
La piedra brilló intensamente. Un grito resonó mientras las figuras se desvanecían. El aire se calmó, y el tiempo se estabilizó.

Lucía cayó de rodillas. Nefertari la observó con orgullo.
—Has elegido bien. El equilibrio ha sido restaurado.
Cuando Lucía volvió a abrir los ojos, estaba de nuevo en la torre de su casa. El amanecer teñía el cielo de tonos anaranjados, pero en su mano, aún caliente, descansaba un fragmento del talismán, prueba de que la línea entre el mito y la realidad nunca había sido tan delgada.