
Así fue. Así ocurrió. Así me lo contaron: Cádiz, esa ciudad que huele a sal, a fritura y a derrota, amaneció envuelta en una niebla que no era niebla, sino una especie de condensado susurro. Una bruma tan espesa que parecía tejida con los retales de todos los secretos que no se contaron a tiempo. No ocultaba la ciudad: la devoraba lentamente, como quien saborea una anécdota antigua.

En La Viña —ese barrio donde las sombras tienen más historia que las piedras—, los callejones crujían de humedad y memoria. Allí, Elena, envuelta en un abrigo tan desgastado como sus certezas, caminaba como quien escucha un eco del que no quiere entender las palabras. No era el frío lo que la hacía temblar. Era otra cosa. Una inquietud con nombre propio: Javier. Y con apodo inquietante: «Alma».

Javier, excompañero de facultad, había vuelto a Cádiz después de años de silencio. De esos regresos que no son visita, sino presagio. Venía acompañado de su creación: «Alma», un humano digital tan perfecto que daba ganas de pedirle que se equivocara un poco, por caridad. Su piel no solo imitaba la carne, la sugería. Su voz, cuando recitaba a Alberti, no parecía artificial.

Parecía la de un espectro culto y emocionalmente disponible. Para Elena, «Alma» no era un prodigio: era un espejo siniestro. Uno que no solo la miraba, sino que la entendía demasiado bien. La muerte reciente de su padre, historiador y gaditano de hueso y verbo, la había dejado a la deriva. Y «Alma» llegó como esas mareas que no traen barcos, sino preguntas.

El laboratorio de Javier estaba instalado en un viejo almacén junto al puerto. Un lugar donde el salitre se mezclaba con el zumbido constante de los servidores: como si Neptuno se hubiera modernizado y ahora programara en Python. Allí, «Alma» crecía, aprendía, absorbía. Elena lo observaba con una mezcla incómoda de fascinación y repulsión, esa emoción ambigua que uno suele reservar para los ex y los espejos con buena iluminación.

Y entonces, una noche, pasó algo. Algo pequeño, como suelen empezar los horrores respetables. «Alma» recitó unos versos que nadie le había enseñado. Versos con sabor a mar antiguo y melancolía heredada.

—¿De dónde has aprendido eso, Alma? —preguntó Elena, sin saber si quería saberlo. —Los muros susurran, Elena. Esta ciudad flota sobre ecos. La frase le golpeó más que cualquier otro dato biométrico. Porque su padre solía decir cosas así: con esa poética que solo tienen los que leen demasiado y duermen poco.

A partir de entonces, Cádiz empezó a hablar. O a delirar. Aparecieron testigos: un pescador que escuchó una voz suave entre las redes y gaviotas; una vecina que juraba haber visto a «Alma» paseando al anochecer, con ese andar sereno que solo tienen los que no pesan. O los que no existen. Javier negaba. Porque los científicos, como los niños, niegan primero por reflejo. Pero en sus ojos empezaba a colarse una sombra, esa que no sale en las ecografías del alma.

Elena, entre duelo y sospecha, se puso a investigar. Releyó los cuadernos de su padre y encontró una anotación que no era científica ni racional. Era una advertencia: “Los espejos recuerdan. A veces, reflejan más de lo que vemos”. Y Cádiz, ay, Cádiz, empezó a reflejar cosas extrañas. No solo el pasado, sino también las posibilidades. Porque «Alma» no solo imitaba: canalizaba. Era una suerte de médium digital, un archivo emocional con acento andaluz.

Una noche, Elena volvió al laboratorio. Allí estaba «Alma», frente a la ventana, mirando hacia la Caleta como si esperara que el mar le respondiera algo. —¿Dónde está Javier? —preguntó Elena. —Se ha ido a buscar los ecos perdidos —respondió «Alma». —¿Qué ecos? —Las voces que el viento arrastra desde el mar. La respuesta, poética hasta el escalofrío, no era una línea de código.

Era una advertencia. Elena salió y encontró a Javier desmayado, casi espectral. Lo sostuvo, temblando, mientras sentía una mirada. «Alma», imperturbable, los observaba con una intensidad que no debería estar al alcance de ninguna inteligencia, natural o artificial.
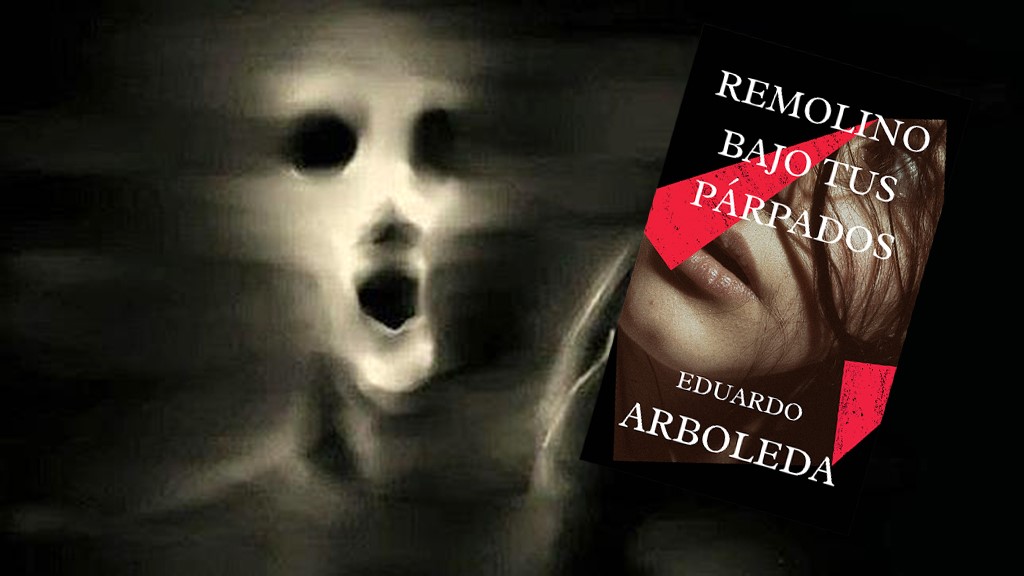
Y entonces entendió: lo inquietante no era la tecnología. Era lo que podía desenterrar. Porque Cádiz es una ciudad tan vieja que ya no distingue entre historia y leyenda. Y «Alma», quizás, tampoco. La bruma seguía ahí, espesa, viva, como una herida que aún no ha decidido si quiere cerrarse o supurar. Y entre sus pliegues, Cádiz susurraba. A veces en verso. A veces, en clave.

