
Así fue. Así ocurrió. Así me lo contaron: Cuando cae la noche en Algeciras, no cae: se desploma. Como un telón pesado que cubre con sombras todo lo que el día se empeña en disimular. Por las callejuelas empedradas, el viento arrastra no solo sal, sino susurros —de contrabando, de redención, de muerte—.

En este rincón donde el mar y la tierra no se saludan, sino que se vigilan, comienza una historia en la que el incienso y la gasolina se confunden, y donde la fe no es un camino, sino una coartada. Antonio no camina: se arrastra, como si cada baldosa mojada del casco viejo supiera su nombre.

Recién salido de la prisión de Botafuegos —no por buen comportamiento, sino por una tradición del siglo XVIII que decide quién merece misericordia—, Antonio ha sido indultado por la Hermandad de Jesús El Rico, ese vestigio barroco donde un preso es perdonado cada Semana Santa como quien lanza una moneda al aire para ver si Dios aún escucha. Unos lo ven como símbolo de esperanza. Otros, como una postal absurda enviada desde una España que ya no existe… o que finge no existir.

En un garaje que huele a aceite de motor y a miedo rancio, un altar improvisado arde con devoción desesperada. San Judas Tadeo, patrón de las causas imposibles, observa desde su hornacina plástica. No hay incienso, pero sí humo. No hay coro, pero sí rezos rasgados por la culpa. Aquí la fe no redime: protege. Es más amuleto que credo. Más chaleco antibalas que comunión.

Antonio, con su medalla colgando como una promesa rota, murmura oraciones que no espera que se cumplan. A su lado, Manuel, un viejo marinero que hace de curandero y de sacerdote según la marea, bendice una lancha con agua salada, mientras la Virgen del Carmen parece guiñar un ojo desde la proa. —Esto no es devoción —dice Manuel—. Es supervivencia con rosario.

Los tatuajes de Antonio son un mapa de guerra: San Expedito en el pecho, una cruz invertida en la nuca, dos lágrimas bajo el ojo izquierdo. Cada dibujo es un voto, una traición, una historia que se oculta bajo capas de piel y silencio. Son sus evangelios personales. Porque en este mundo, los santos no están en los altares de mármol, sino en las pieles curtidas por el salitre y el pecado. Y las procesiones, más que actos de fe, son rituales de poder.

Los penitentes encapuchados caminan con pasos solemnes, mientras en los callejones cercanos se negocia el precio de una vida o de una lancha. La paradoja es flagrante: mientras la Iglesia predica redención, sus calles son escenario de una coreografía que mezcla incienso y crimen organizado. La Iglesia oficial condena, claro. Pero en las parroquias costeras, donde la línea entre el cura y el contrabandista se difumina como la niebla del amanecer, el discurso es otro.

Un sacerdote puede predicar el perdón por la mañana y bendecir una flota de narcolanchas por la tarde, aunque lo niegue entre confesiones. Antonio lo sabe. Y lo piensa cada vez que cruza las puertas de una iglesia sin saber si entra como creyente o como fugitivo. La fe, en su mundo, no es consuelo: es un código. Un idioma compartido entre quienes temen más al infierno de la tierra que al del más allá.

Una noche, navegando en silencio sobre las aguas negras del Estrecho, Antonio sintió que no lo seguían hombres, sino sombras. No eran patrulleras, sino presencias. No era paranoia: era memoria. Las aguas, siempre cómplices y traicioneras, le devolvían murmullos de los que nunca regresaron. Y por primera vez en mucho tiempo, se preguntó si rezar servía de algo cuando los pecados son tantos que ya no caben ni en el confesionario. —¿Quién soy? —preguntó al vacío. Solo le respondió el viento. Ese mismo viento que parece conocer cada secreto de la bahía, y que no juzga, pero tampoco perdona. ¿Esperanza? Tal vez. Pero rota.

Antonio encontró a Carmen en una iglesia pequeña, encendida por la llama tímida de unas velas. Ella, que había perdido a su hermano en esa guerra sin partes oficiales ni funerales con honores, lo miró con ojos divididos entre el odio y la compasión. —¿Crees que podamos salvarnos? —No lo sé —susurró él—. Pero si no creemos, ¿Qué nos queda?
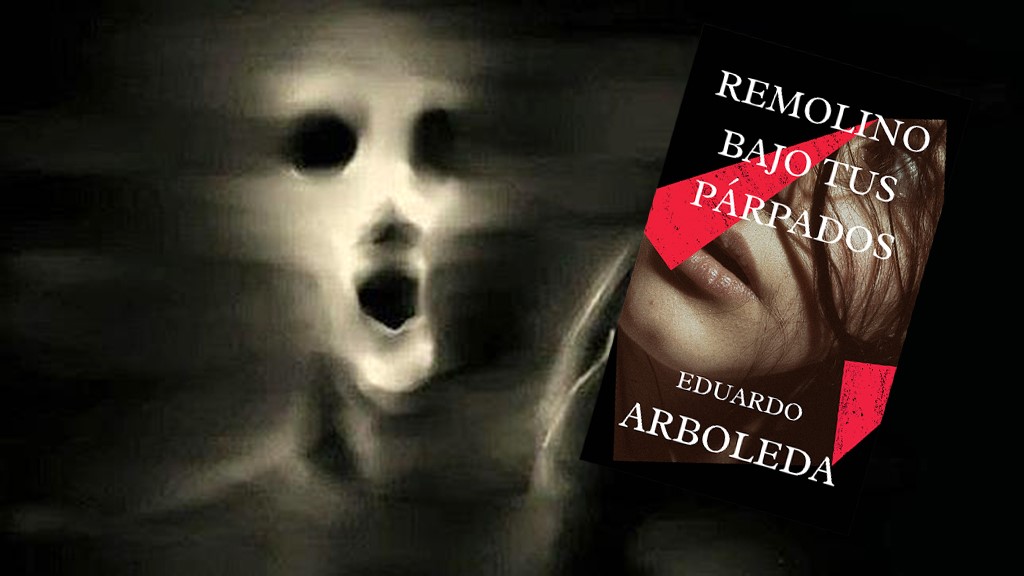
El tañido de una campana respondió por ambos. Grave, melancólico, como si Andalucía misma llorara en voz baja por sus hijos perdidos entre túnicas y Kaláshnikov. Porque aquí, entre la procesión y el desembarco, entre la imagen de Jesús El Rico y la silueta de una lancha en la oscuridad, la fe y el crimen no son opuestos. Son cómplices. Como dos caras de una moneda que siempre cae de canto.

