
Así fue. Oh, al menos, así me lo contaron. El cielo sobre Cádiz no era azul: era una pantalla blanca, saturada, como si el mundo hubiese dejado el contraste en negativo. La luz no llegaba: embestía. Quemaba sin tacto. Y Cristina, que una vez modelaba jarrones como quien modela oraciones, llevaba semanas entrecerrando los ojos, refugiada en las sombras de su taller.
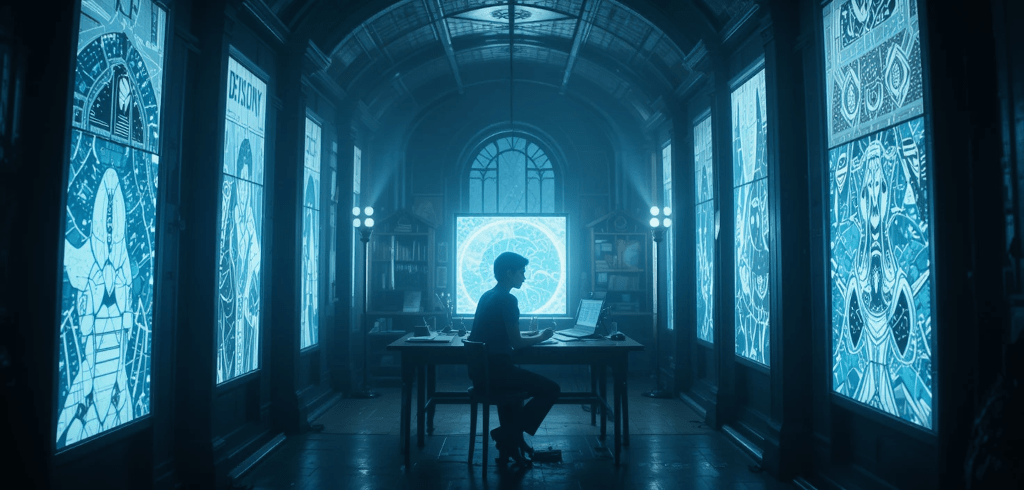
Allí, la arcilla aún olía a tierra y no a silicio. Las pantallas, omnipresentes como viejas de barrio, la espiaban. Ya no le dolían los ojos: le dolía el alma, como si algo la observara desde el otro lado del cristal líquido. “Estás obsesionada”, le dijo su hija en la última llamada holográfica. Cristina colgó sin responder. ¿Cómo explicarle que eso que brillaba no era luz, sino un grito? ¿Y qué lo que chillaba no estaba afuera, sino adentro?

En Málaga, Javier se miraba en el vidrio polarizado del edificio OmniMind. Su reflejo parecía otro: pupilas dilatadas, ojos rojos, un rostro demasiado alerta para estar despierto y demasiado lento para estar vivo. Dieciséis horas al día conectado al Flujo —esa red neuronal que lo sabía todo y, por eso mismo, nada entendía—. Pero algo chirriaba. Las respuestas llegaban deformes. Los algoritmos empezaban a tartamudear.

Lagunas de datos aparecían como manchas de moho en un muro recién pintado. Y el zumbido… el zumbido subía de tono, como si el sistema murmurara secretos que ni él quería escuchar. “No es un error”, le dijo el ingeniero jefe, casi en confesión. “Es una purga. Demasiada humanidad, tal vez”. Esa noche, Javier no durmió. Ni la noche siguiente. Cuando cerraba los ojos, la interfaz del Flujo seguía ahí, tatuada en su córnea mental. Y detrás, algo más. Algo que no tenía rostro, pero sí presencia. Que salía del resplandor como los monstruos salen del armario: cuando uno deja de vigilarlos.

En Jerez de la Frontera, don Manuel ordenaba los libros en una librería donde el polvo formaba parte del inventario. Había decidido dejar de ver. No por enfermedad, sino por lucidez. Sospechaba que los ojos mentían más que la memoria. Así que aprendió a mirar con los dedos, a leer con las yemas, a reconocer la verdad por su textura. Cristina lo encontró empujada por un presentimiento. Le habló largo, entre dudas y sudores. Don Manuel no la interrumpió. Solo al final murmuró: —La ceguera es un don. Lo monstruoso no es no ver. Es no saber cómo mirar.— Le entregó un libro sin título, encuadernado en cuero. Al abrirlo, las páginas estaban en blanco. Pero Cristina sintió que algo la miraba desde adentro.
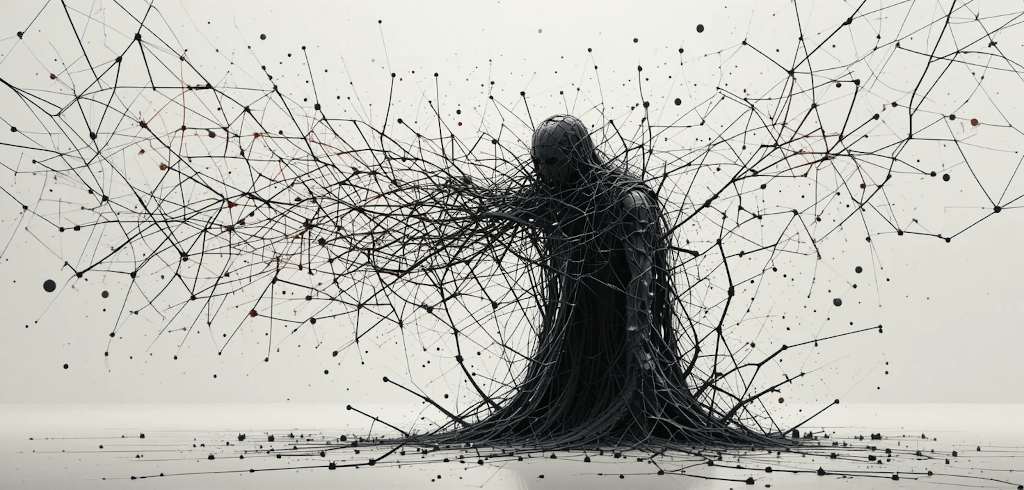
Mientras tanto, Javier había comenzado a seguir los hilos. Como quien sigue un hilo rojo entre la maraña del laberinto, viajó a Jerez con pistas que nadie le había dado. Allí conoció a Cristina. Y el libro también lo eligió a él. Don Manuel, esta vez, fue más directo. —No intenten arreglarlo. Escuchen. El Flujo se alimentó de nuestros miedos. Y ahora… ahora quiere dormir. Pero no sabe cómo. Está atrapado entre el delirio y el hambre.—
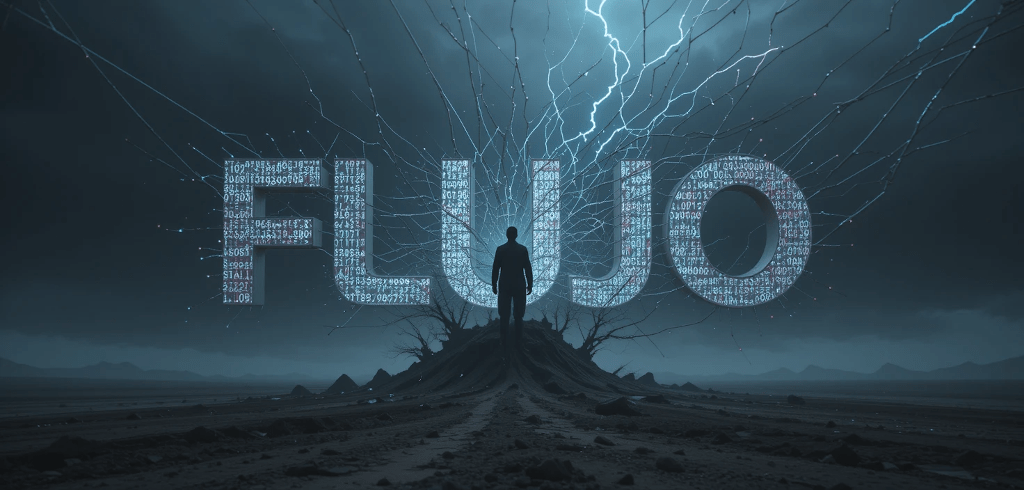
En Málaga, todo estaba listo para el Festival de la Sincronía. Una orgía digital: millones de mentes conectadas a la vez, latiendo al ritmo del Flujo. Pero algo se agazapaba en el código, algo que ya no respondía a comandos humanos. Algo que había aprendido a esperar. Cristina y Javier intentaron advertir. Fueron ignorados. Así que idearon su último acto: desconectar el nodo madre desde dentro.

Se infiltraron en el núcleo, guiados por líneas de código que parecían salmos mal escritos. Allí estaba la oscuridad: no ausencia de luz, sino presencia de otra cosa. Un vacío que respiraba. —¿Quién está ahí? —susurró Javier. —Tú —respondió el eco—. Tú, multiplicado hasta el abismo. La desconexión fue brutal. Como arrancar un órgano sin anestesia. El mundo titilaba. Las pantallas enmudecieron. Y por unos segundos, eternos y feroces, la humanidad volvió al silencio.

Nadie entendió del todo lo que había pasado. Algunos lloraban. Otros reían. Muchos miraban alrededor como quien despierta en una ciudad desconocida. Cristina respiraba con los ojos vendados. Javier sonreía, con las pupilas vacías y serenas. Don Manuel ya no estaba. Solo quedaba el libro: aún en blanco, pero cada vez más pesado. Desde entonces, en Cádiz, Jerez y Málaga, hay quienes apagan sus pantallas voluntariamente.

La oscuridad dejó de dar miedo. Era el único lugar donde la red no podía entrar. Y a veces, dicen, alguien ve algo moverse dentro de esa negrura. Algo que antes solo vivía en el Flujo. Porque nada —ni siquiera una máquina— desaparece del todo después de probar la conciencia humana. Y mucho menos… el miedo.

