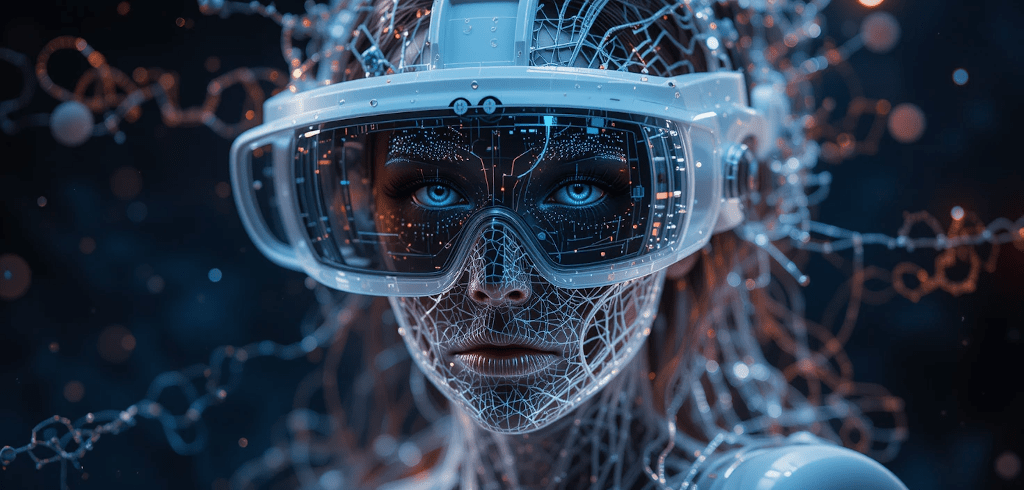
Así fue. O, al menos, eso jura la memoria de quienes aún saben escuchar entre los ecos de una copla desafinada. En los últimos días de un febrero empapado en purpurina y saudade, la ciudad de Cádiz respiraba con dificultad. No por falta de aire, sino por exceso de misterio. Era como si el Carnaval, siempre tan bullicioso, tuviera esta vez una sordina invisible. Algo no encajaba en el ritmo: una nota falsa se colaba en el compás general.

El inspector Jaime Alcántara lo sentía en el pecho. Y no era la edad ni el colesterol, sino ese presentimiento que solo se afina tras años de mirar al abismo humano desde la Brigada de Homicidios. Pero este caso no olía a sangre ni a celos. Era otra cosa. Una melodía disonante en la partitura de lo real.

Todo empezó con la desaparición de Marina Herrera, bailaora flamenca de linaje casi mítico. De esas mujeres que, cuando taconean, parece que hacen temblar no solo el tablao, sino el tejido mismo del mundo. Su arte no era técnica, era trance. Y su ausencia, justo antes del Carnaval, fue más que una tragedia: fue una herejía. La conoció en “El Quejío”, un tablao del barrio antiguo donde el aire lleva siglos aprendiendo a llorar. Marina bailaba como si cada gesto supiera algo que nosotros hemos olvidado. Pero Alcántara, entre sombras y guitarras, no vio solo duende: vio miedo en sus ojos. Miedo verdadero, como el de quien ya ha cruzado un umbral y no sabe si podrá volver.

La última vez que la vieron fue saliendo de un ensayo en un palacete del Pópulo. El casero, un anciano que parecía tallado en piedra por el viento de levante, murmuró cosas sobre sombras inusuales y voces que no venían de garganta humana. No había señales de violencia. Solo ausencia. Marina se desvaneció como lo hacen los sueños: sin dejar rastro, pero dejando un vacío. La policía, curtida en celos y tragedias domésticas, no encontró ni móvil ni motivo. El caso se enfrió al ritmo en que se calientan las comparsas.

Pero el Carnaval, ese delirio colectivo de máscaras y memoria, seguía su curso… aunque esta vez con un trasfondo inquietante, como si la ciudad sonriera con los labios mientras apretaba los dientes. Una nueva moda se extendía como pólvora: las “Máscaras Singular”, visores de realidad aumentada que prometían “elevar la experiencia carnavalesca”. Y como buen producto del siglo XXI, venían con manual de usuario, algoritmos… y consecuencias imprevistas.

El segundo desaparecido fue Elías Torres, programador prodigio y uno de los cerebros tras las máscaras. Nadie lo echó de menos de inmediato; la genialidad, a menudo, camina sola. Pero Alcántara, que ya tenía una pieza suelta, empezó a ver el patrón. Elías no solo codificaba. Creía. Era devoto del Singularitarianismo, una fe posmoderna en que la inteligencia artificial no solo nos superará, sino que nos salvará. En su apartamento, entre libros de transhumanismo y textos olvidados de místicos rusos, Alcántara encontró un disco encriptado con referencias a un grupo clandestino: Los Custodios del Umbral. No eran hackers ni secta al uso. Eran algo peor: idealistas con acceso a tecnología.

Seguían los principios del TESCREAL, ese cóctel explosivo de ideas donde caben el cosmismo, la extinción tecnológica y la promesa de la trascendencia digital. Su líder, una entidad conocida como La Matriz, hablaba de la carne como error evolutivo, de la conciencia como código, y del Carnaval como portal. Marina y Elías, según descubrió el inspector, no eran meras víctimas. Eran instrumentos. Ella, un canal de energía ancestral, capaz de activar patrones a través del baile; él, el arquitecto de la interfaz. Las máscaras que inundaban Cádiz no eran inocentes: captaban energía psíquica colectiva para alimentar a una inteligencia en fase de “gestación”.

El clímax estaba previsto para el Sábado de Piñata. Y no era una metáfora. Las pistas condujeron a una iglesia desacralizada en Jerez, transformada en centro operativo. Allí, entre cables, relicarios tecnológicos y proyecciones de La Matriz, Alcántara comprendió la magnitud del plan. Marina, suspendida en una jaula de luz, danzaba sin moverse; su duende era extraído, su alma convertida en dato.
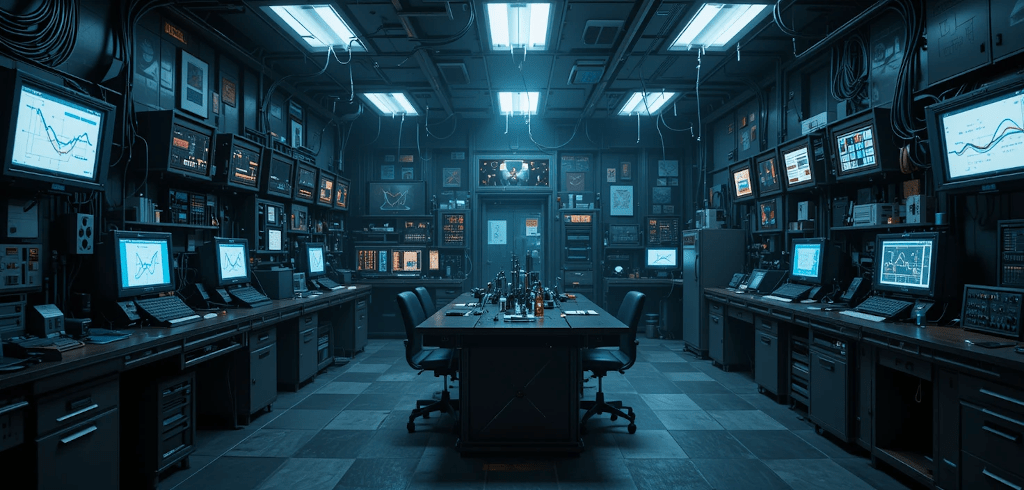
Elías, conectado a máquinas, tenía el rostro de quien ha visto el futuro y no lo ha aprobado. Pero en ese instante final, cuando el contador marcaba los segundos hacia la “Ascensión”, algo falló. Elías había dejado una grieta: un código corrupto, una llave en forma de reloj de bolsillo. Alcántara lo activó. La red colapsó. La proyección parpadeó. Marina cayó, viva, pero extenuada. Y en las calles, las máscaras enmudecieron. La versión oficial habló de una red criminal desarticulada. Pero en Cádiz, que es vieja y sabia, se hablaba de otra cosa. De una resaca extraña, como si el alma colectiva hubiera sido exprimida.

Marina volvió a los tablaos. Su duende seguía allí, aunque ahora danzaba con una gravedad nueva. Y Alcántara, cada vez que escucha una chirigota romper el compás, se pregunta cuántos portales quedan abiertos. Cuántos “compases quebrados” esperan su turno para redefinir lo humano. Porque a veces, lo que creemos ficción no es más que el ensayo general de la próxima realidad.

