
La vida humana —esa excursión sin folleto de instrucciones ni garantías de reembolso— avanza movida por una fuerza que ni la física ha sabido medir: nuestros sueños. No hablo de esos caprichos que se evaporan como espuma en el café, sino de las grandes coordenadas que marcan hacia dónde nos dirigimos.

Son, en cierto modo, nuestra estrella polar personal; el mapa que dibujamos antes de tener siquiera brújula. Sin ellos, caminamos a tientas. Con ellos, aunque nos perdamos, al menos sabemos hacia dónde se supone que queda el norte.

Pero un sueño, por espléndido que se dibuje en la distancia, no avanza solo. Es como un barco de velas magníficas amarrado en puerto: sin viento, no pasa de ser postal. Ese viento tiene nombre: ilusión.

Y no es una ilusión pasiva, de esas que se fingen para no herir susceptibilidades, sino la expectación viva, el impulso eléctrico que nos arranca de la cama incluso cuando la cama parece un paraíso.

La ilusión es ese cosquilleo que sentimos al planear un viaje antes de hacerlo, la certeza traviesa de que algo bueno está por llegar, aunque no sepamos si saldrá como pensamos. Sin ella, el sueño se queda parado; con ella, empieza a andar… incluso a tropezar, pero al menos en movimiento.

Y mientras avanzamos, a veces el camino nos regala explosiones de alegría. La alegría no avisa: aparece como un fuegos artificiales en mitad de una noche común, o como un perro callejero que, sin que lo llames, decide seguirte un tramo. Es risa que escapa sin pedir permiso, es un reencuentro que te desbarata la compostura, es una canción que te atrapa como un anzuelo invisible.

Vive en el presente absoluto y, como todo lo valioso, dura poco. Pero su huella nos deja recargados para continuar, recordándonos que el trayecto no es solo esfuerzo: también es celebración.

Y sin embargo —porque siempre hay un “sin embargo” en las historias que importan— el gran premio no está en la meta ni en el instante de júbilo. Está en algo más silencioso y persistente: la felicidad.

No es una emoción que estalle, ni un impulso que empuje, ni un faro que guíe. Es más bien como el mar en calma: pueden agitarlo las olas de la alegría o las tormentas del dolor, pero en el fondo permanece estable.

Es la satisfacción tranquila de caminar en coherencia con uno mismo, incluso si el camino se llena de piedras. Implica reconciliarse con lo que pasó, agradecer lo que hay y mirar lo que viene sin ansiedad. Es, en esencia, sentirse en casa sin importar dónde estemos.
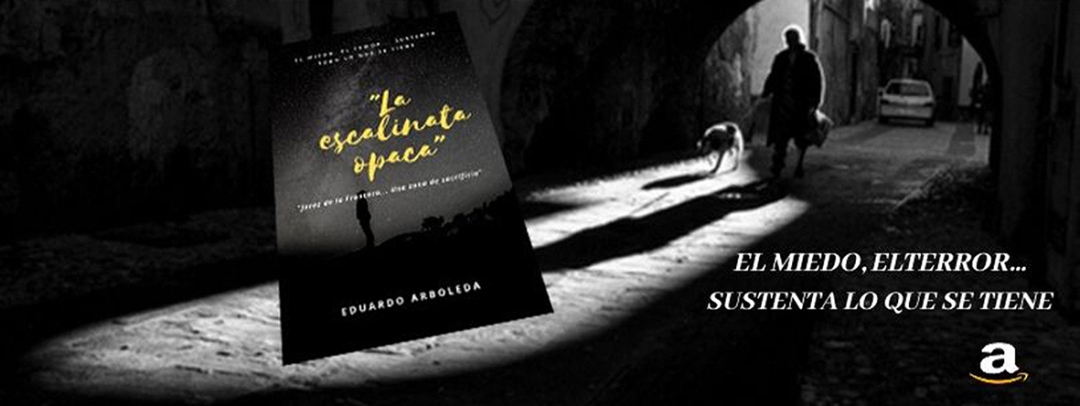
Así, en este viaje que es la vida, soñamos para saber a dónde ir, nos ilusionamos para ponernos en marcha, celebramos con alegría los instantes luminosos y, si todo encaja con lo que somos, encontramos esa felicidad que no necesita fuegos artificiales: la certeza de que, al menos por hoy, estamos exactamente donde debemos estar.

