
La vida universitaria tiene una asignatura obligatoria que rara vez aparece en los planes de estudio: la de las ocasiones perdidas. Nadie se matricula en ella voluntariamente, pero todos la terminamos cursando. Y lo curioso es que, lejos de ser una tragedia griega, suele ser más bien un espejo incómodo: ahí vemos lo que fuimos, lo que no fuimos… y lo que quizás nunca seremos.

Permíteme un ejemplo demasiado personal (y, por eso mismo, universal). En mi país natal, me encontré entre dos trenes: uno rumbo a Europa, cargado de filosofía teórica y del consejo solemne de un mentor; el otro con destino a Estados Unidos, rebosante de inteligencia artificial, ese monstruo que aún parecía experimental, pero que ya olfateaba el porvenir.

Yo, como buen discípulo del miedo y de la seguridad, subí al tren europeo. Fueron años brillantes, sí, pero con un pasajero fantasma a mi lado: la sospecha de haber dejado escapar no solo un campo emergente, sino la posibilidad de mezclar mi hambre filosófica con la capacidad de construir. Una mezcla, dicho sea de paso, que hoy domina el mundo.

La psicología lo explica con precisión quirúrgica: el miedo al fracaso, la duda paralizante y la presión social funcionan como carceleros. Después, para no volvernos locos, la disonancia cognitiva nos inventa un bálsamo: “elegí lo profundo, lo esencial, lo noble”. Y claro, uno se lo cree… hasta que la realidad, como un mal profesor, corrige el examen con tinta roja.

Sartre lo resumió mejor que cualquier psicólogo de manual: estamos condenados a ser libres. Es decir, a elegir y a cargar con las cicatrices de lo elegido y de lo descartado. Camus, menos solemne y más rebelde, nos recordó que la clave no está en lamentarse por lo perdido, sino en cómo tejemos sentido en medio del absurdo. Y ahí reside la paradoja: lo que parece fracaso se convierte, con el tiempo, en brújula.

Porque la ocasión perdida enseña. Duele, pero enseña. Nos revela qué valoramos de verdad (mi arrepentimiento con la IA me mostró que, al final, quería crear y no solo contemplar). Nos vacuna con resiliencia, nos obliga a preguntarnos por qué actuamos como lo hicimos y, con suerte, nos vuelve más proactivos frente a las oportunidades futuras. Incluso —ironía de las ironías— nos enseña a apreciar lo que tenemos, ese presente que antes despreciábamos como si fuese un plato frío.

En lo ético, la cosa va más allá de los currículos: cada vez que no actuamos frente a la injusticia, también perdemos una ocasión. Los estudiantes —y cualquiera que aún conserve la audacia de aprender— cargan con la responsabilidad de no dormirse ante lo que pide ser transformado.

¿Consejos? Escucha tu voz antes que los coros externos. Abraza la ambigüedad: la incertidumbre suele ocultar las mejores puertas. Deja de temer al error y empieza a verlo como entrenamiento. Y, sobre todo, actúa. La indecisión es un lujo caro que solo se aprecia cuando la factura llega con intereses.
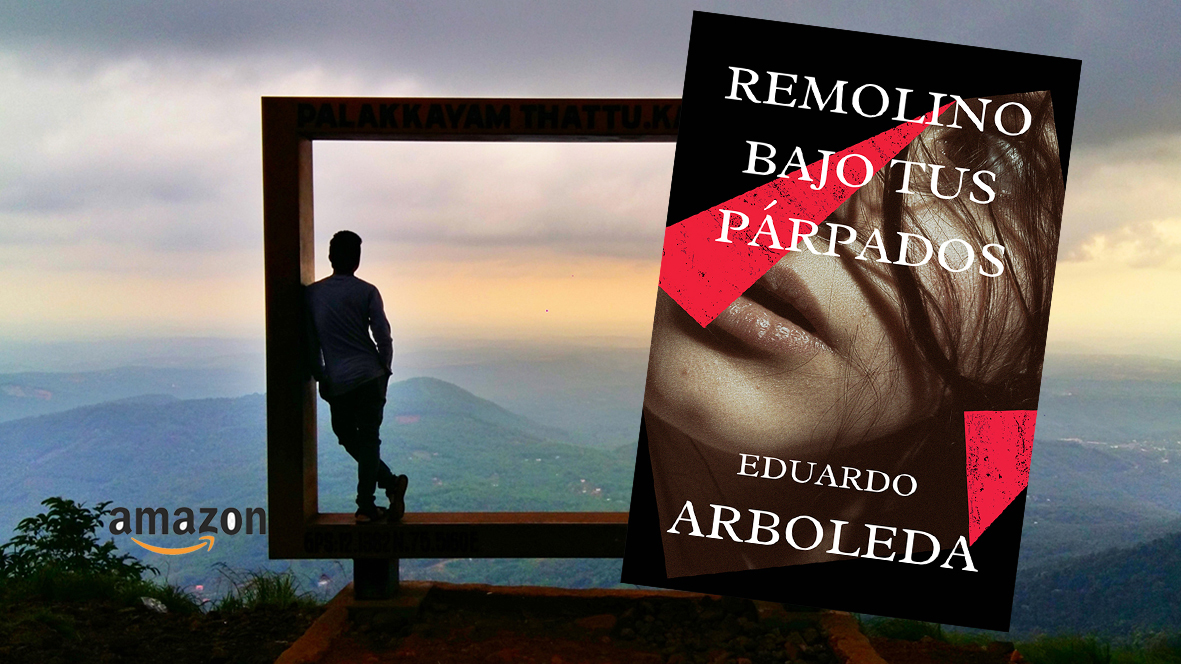
Mi historia no acabó en lamento, sino en reinvención. Lo que en su día parecía un desvío frustrante terminó siendo brújula. Descubrí que el verdadero arte no consiste en evitar las pérdidas, sino en bordarlas en la trama de nuestra vida. Solo así el futuro se vuelve más resiliente, más lúcido y, lo más importante, auténticamente nuestro.

