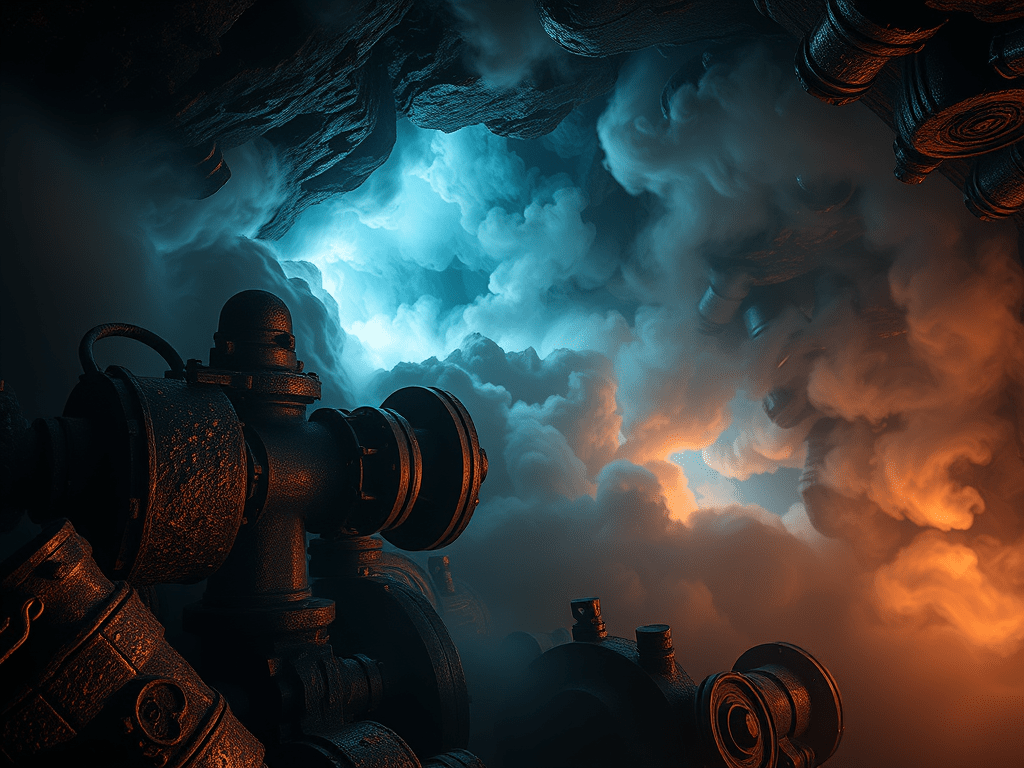Así fue. Así ocurrió. Así me lo contaron: Decían que en las minas viejas de Alcalá del Valle el aire a veces ardía sin fuego. Lo comprobé una noche, guiado por un impulso que no sabría explicar. Tal vez curiosidad científica, tal vez la llamada de algo más antiguo que la fe.

Bajé con una máscara, sensores y un cuaderno de notas, convencido de que el olor podía revelar la verdad del Infierno. El primer golpe fue el del calor. No era solo temperatura, sino una presencia espesa, un muro invisible que vibraba. El aire olía a metal candente y azufre vivo, como si el suelo respirara a través de mil grietas sulfúricas.

Sentí el sabor ácido en la lengua antes de olerlo: un toque de cerilla y lágrimas, una punzada blanca que me nubló los ojos. Los instrumentos registraban dióxido de azufre y monóxido de carbono, pero yo sabía que aquello era más que química. Era olor con voluntad, aire que miraba. Cada respiración arrastraba una nota distinta: carne tibia, piel fundida, grasa recocida en su propio miedo.

El suelo se estrechó y descendí por una grieta donde la roca rezumaba un sudor oscuro. Allí el olor cambió. Se volvió dulzón, casi humano. Reconocí la firma molecular de la putrescina y la cadaverina, los gases que exhala la muerte cuando aún late un resto de vida. Me di cuenta entonces de que algo, o alguien, se estaba pudriendo lentamente sin llegar a morir.

Cada metro más abajo era un descenso en el espectro del olor: del ácido al amoniacal, del mineral al orgánico. Los sensores dejaron de responder. Yo solo tenía mi nariz, mi miedo y la certeza de que olía lo que no debía existir.

El aire empezó a sentirse grasiento, como si el Infierno estuviera sudando. A veces creía notar el olor metálico del hierro mezclado con un leve rastro de sangre seca. Otras veces, sentía ese zumbido invisible del ozono, ese aroma falso de tormenta que anuncia destrucción. Olía a electricidad muerta, a aire que se está pudriendo.

Empecé a darme cuenta de cómo el olor se me metía en la piel. No era algo que solo percibía, sino una verdadera invasión. Mis poros, mi sudor, hasta mis pestañas… todo se llenaba de esa mezcla imposible de ácido, carne y piedra caliente. Intenté retroceder, pero cada respiración me empujaba más adentro.
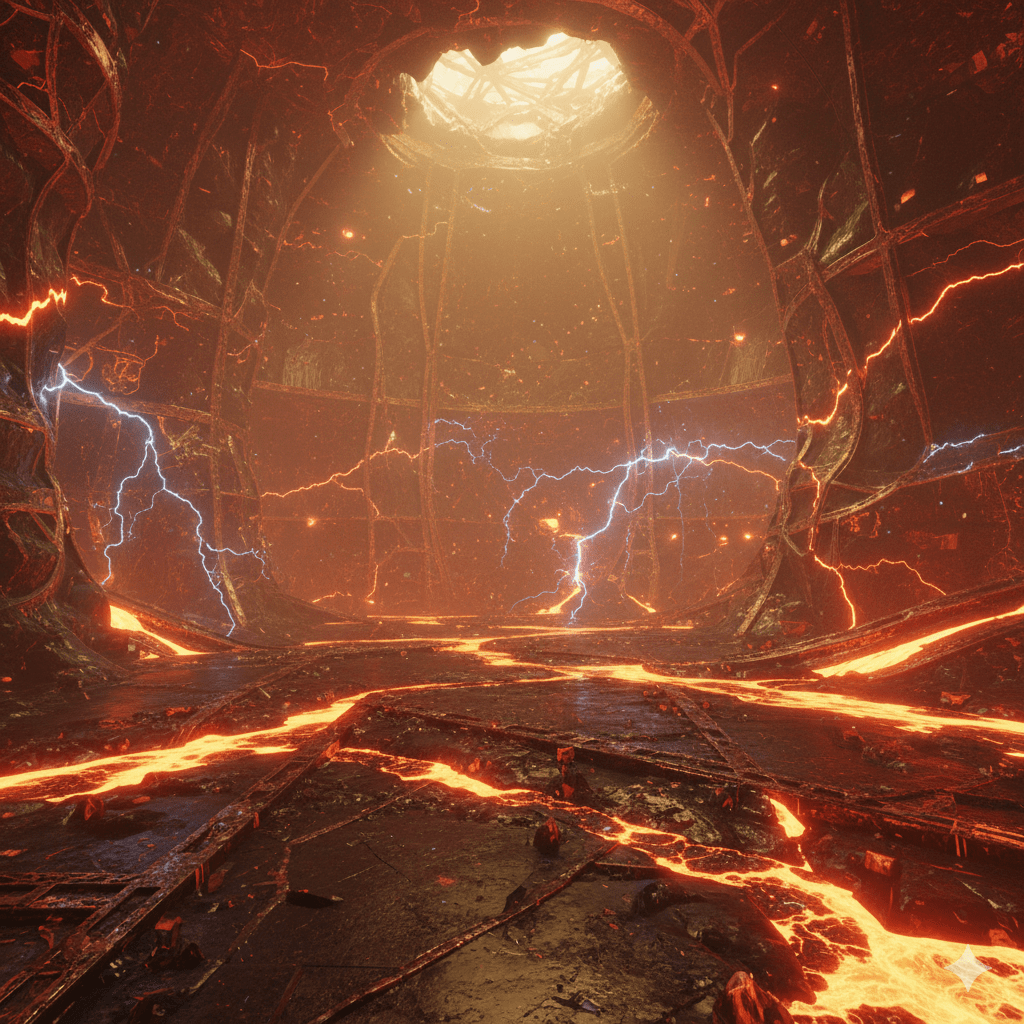
En algún momento, ya no podía distinguir dónde terminaba mi cuerpo y dónde empezaba el aire. El Infierno olía a mí mismo. Al miedo que se evapora, al oxígeno que se oxida en la sangre. Al cerrar los ojos, comprendí que la composición exacta de aquel ambiente —ese cóctel de gases y sustancias— era la fórmula misma del alma humana en descomposición.
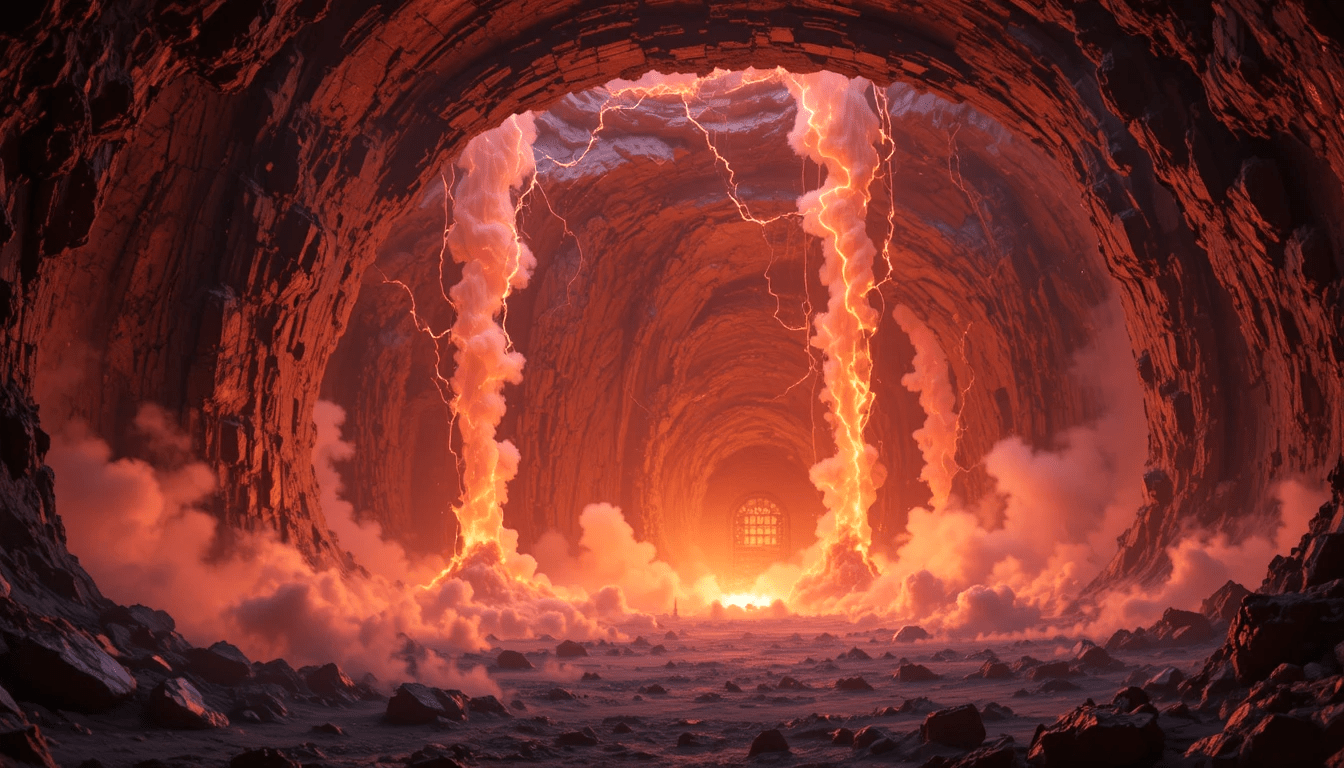
La máscara se derritió. Respiré por última vez y el olor me atravesó, limpio y absoluto. No era un mal olor ni una fragancia, sino pura verdad. El aire ardiente olía a memoria, a siglos de culpa convertidos en moléculas. Entendí que el Infierno no estaba bajo tierra, sino en la persistencia del olor que deja lo que se niega a morir.

Dicen que a veces, cuando el viento sopla desde las sierras, llega a Cádiz un perfume extraño: mezcla de tormenta, hierro y flor podrida. Yo sé lo que es. Es el aliento del Infierno, el eco de un lugar al que bajé una vez, y que desde entonces vive dentro de mí.

El Infierno puede representarse de muchas maneras: fuego, castigo, oscuridad. Pero quizás su verdadera esencia esté en algo más sutil y primitivo: el olor, esa huella química que la materia deja cuando ya no puede ser salvada.